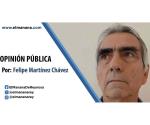No olvidar que Centroamérica existe
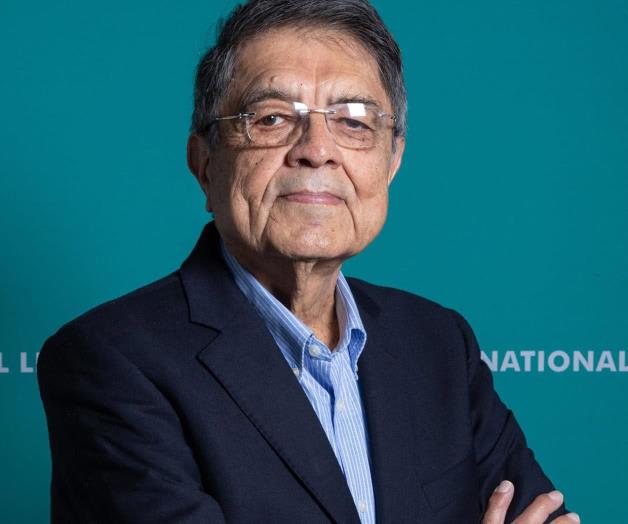
El autoritarismo y las dictaduras, lejos de ser fuentes de estabilidad, tarde o temprano desatan crisis de proporciones impredecibles
Centroamérica ha sido una región de encuentros desde los tiempos prehispánicos, no solo de pueblos que se cruzaron en éxodos milenarios provenientes del norte y del sur del continente, sino también de la flora y de la fauna. Un permanente cruce de caminos.
Un istmo que vio multiplicarse las lenguas y las especies, y tuvo por tanto un don creativo desde sus inicios geológicos. Una mezcla étnica que llegó a ser múltiple, indígena, española, africana, y también europea y asiática cuando desde finales del siglo XIX crecen las corrientes migratorias al iniciarse la construcción del canal de Panamá. Una conjunción humana y ecológica como pocas en el mundo, en un territorio tan angosto y tan codiciado a lo largo de su historia.
Cuando se la ve en los mapas, Centroamérica no parece ser sino un paisaje que se estrecha entre dos mares, selvas, lagos y volcanes que alternan sus erupciones, un territorio sacudido por terremotos y huracanes que soplan con fuerza descomunal, alterando el paisaje.
Un paisaje volcánico, también en lo político. Desde la independencia en el siglo diecinueve, y a lo largo del siglo veinte, nuestra marca fueron las disensiones políticas resueltas en asonadas y golpes cuartelarios, las intervenciones militares extranjeras, la plaga endémica del caudillismo y las dictaduras militares, las revoluciones armadas. Un rostro siempre velado por el humo de la pólvora.
¿Pero cuál es verdaderamente ese rostro de Centroamérica? Uno y distinto, varios rostros en uno, una identidad que a veces parece contradictoria, pero que existe quizás precisamente por eso, porque no se deja ganar por la homogeneidad. Un rostro fragmentado, difícil de apreciar en su conjunto porque aún estamos lejos de la integración política que se frustró después de la independencia en 1821.
Puestos juntos, nuestros países alcanzan casi los 50 millones de habitantes en una superficie de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con una economía que crece modestamente, pero en la realidad cotidiana siguen abiertos los grandes abismos de desigualdad social, con la riqueza concentrada cada vez más en pocas manos, mientras padecemos de déficits notables, el primero el de la educación, con bajas tasas de escolaridad y muy altas de deserción escolar; y la lucha entre autoritarismo e institucionalidad que aún se sigue librando.
¿Por qué saltamos a veces a las primeras planas? Porque habiendo sido puente de pueblos y puente ecológico, Centroamérica es hoy puente del tráfico de drogas. Porque el crimen organizado desafía a los estados, apoderándose de territorios enteros. Porque los más pobres siguen huyendo de la miseria y de la violencia hacia los Estados Unidos, en busca del perverso sueño americano al que hoy Trump pone cerrojo; porque el primer producto de exportación son los emigrantes que envían de vuelta sus remesas, 45.000 millones de dólares el año pasado.
Porque algunas de las dictaduras que padecemos, como la de Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua, se transforman cada vez más en monarquías absolutas de antes de la ilustración. Porque el más pequeño de nuestros países, El Salvador, tiene la cárcel más grande de América Latina, donde Najib Bukele ofrece alojar a reos extranjeros, en una especie de turismo carcelario.
Anastasio Somoza, fundador de la dinastía que imperó en Nicaragua por casi medio siglo, solía decir de manera socarrona que la democracia es un alimento demasiado fuerte para el estómago de un niño, y que por eso había que dárselo a cucharadas. El niño es el país. El dictador es el padre, cuidadoso de que sus hijos no se empachen. Esto mismo es lo que venimos escuchando desde aquel 15 de septiembre de 1821 bajo diferentes retóricas. Esta mezcla de paternalismo burlón, de garra oligárquica, de caudillos de rostros primitivo y hoy de dictadores cool, no parece haber desaparecido.
El siglo veinte vio en Centroamérica revoluciones triunfantes que luego fueron malversadas, sueños humanistas que terminaron pervertidos en pesadillas de las que aún no despertamos en el siglo veintiuno, y que han mutado hacia dictaduras de nuevo cuño.
El deterioro de la democracia viene de tendencias autoritarias que buscan legitimarse en el espíritu de los votantes, y una vez conquistado el poder, en el debilitamiento calculado de las instituciones; pero también tiene que ver con el avance del crimen organizado, y el tráfico de drogas, ahora que los carteles buscan poder político, mientras al mismo tiempo deterioran gravemente los niveles de seguridad ciudadana.
Es lo que ocurre en Costa Rica, tradicionalmente una isla democrática y pacífica en Centroamérica, donde la violencia de los carteles ha disparado la tasa de homicidios a 17 por cada 100.000 habitantes, el doble que diez años atrás, e igual a la de Honduras o Guatemala. Buen caldo de cultivo para las propuestas de mano dura y caudillos providenciales.
El autoritarismo y las dictaduras, lejos de ser fuentes de estabilidad, tarde o temprano desatan crisis de proporciones impredecibles, cuando surgen las rebeliones como respuesta a la opresión política y la violación sistemática de los derechos humanos.
Es a lo que Europa debe estar atenta, y no olvidar que Centroamérica existe.